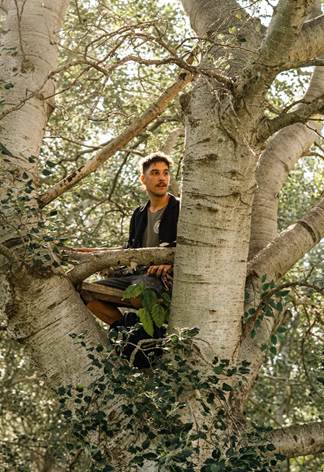N.º
22 | ENE-JUN 2025 | ISSN:
2448-4954
DOI:
doi.org/10.25009/blj.i22.2785
ARILES Y MÁS ARILES
Materiales para el estudio de la cultura y la comunicación
Un
ecosistema íntimo.
Conversación
con Andrés Cota Hiriart
Lino Monanegi[1]
Agradecimientos a Daniela Isabel de la Fuente Esquinca por su guía y cuidados en este bosque, y a Iván de
Jesús Solano Aguirre por su generosidad.
La naturaleza y la
vida animal siempre han estado presentes en los relatos de nuestra
civilización. No se trata de un reino paralelo al del ser humano. Finalmente,
el ser humano es una especie más dentro de la vida natural del mundo. Al día de
hoy, la urgencia climática ha encontrado nuevas voces y nuevas narrativas, cuya
poética se ha construido alrededor de las causas ambientalistas y de la propia
naturaleza como un elemento y suceso de asombro y de belleza. En la tradición
mexicana, desde luego, esto no es inédito. En el siglo XX, Octavio Paz hizo
suyos motivos botánicos en varios de sus versos; Homero Aridjis,
José Emilio Pacheco y Hugo Hiriart son ejemplos
notables de la escritura ambientalista. Ahora, una nueva generación de
escritoras y de escritores se han sumado a esta genealogía, desde diversos
ámbitos y a través de nuevos estilos, cruzados por otras lecturas y
experiencias.
Andrés
Cota Hiriart es, sin duda, uno de estos nuevos
autores mexicanos. En 2022 fue finalista del I Premio de No Ficción Libros del
Asteroide, con Fieras familiares. Asimismo, es autor de Faunologías, aproximaciones literarias al estudio de los animales
inusuales (Festina, 2015) y de El
ajolote. Biología del anfibio más sobresaliente del mundo (Elefanta, 2022).
Coordina actualmente la Sociedad de Científicos Anónimos.
Me es preciso destacar la reflexión que ha hecho sobre la
corriente literaria que atiende la vida silvestre. Propone el término narrativaleza para ampliar el concepto de liternatura, del que nos cuenta brevemente su
historia.
La conversación con él nos permite conocer el principio de su
carrera literaria, su crítica a los programas gubernamentales, con su escaso
alcance en la conservación de la naturaleza del país, y su reconocimiento a los
esfuerzos autogestivos para el cuidado de la fauna
mexicana. Ofrece también aquí una guía de lecturas para las personas interesadas
en la convergencia entre la biología y la literatura.
Lino Monanegi:
En un reciente artículo escribiste sobre liternatura y narrativaleza: dos conceptos que
me parecen interesantes. Coméntanos
sobre estos términos.
Andrés Cota Hiriart: El término liternatura lo acuñó Gabi
Martínez. Él y una periodista organizaron un festival de liternatura, fue el primero en
español en Barcelona y entonces ahí surgió ese término. Aunque nature writing como
concepto tiene un siglo por lo menos de tradición, en español pues namás no habíamos atinado a pensar que era
necesario tener un concepto similar.
Entonces,
liternatura
es una adaptación al castellano del término nature
writing. Con la curiosidad de que, al menos
en las últimas décadas
en España, en México y en Latinoamérica en general, hay
trabajos de liternatura,
pero como muy desvinculadas entre sí; muy locales. Digamos que no había una
corriente para agruparse.
Es
interesante, porque en las últimas décadas, si prestas atención, en Estados
Unidos, en Inglaterra y en Francia hay un montón de
pensamiento crítico sobre la naturaleza y sobre nuestra posición humana con
respecto a… vamos a decir la naturaleza, así como al aire, porque, aunque el
ser humano es parte de la naturaleza, en realidad estos textos lo que hacen es
reflexionar sobre el mundo viviente y el lugar que ocupamos en él.
En
español, todavía sujetos a la idea de dos culturas, seguimos pensando que las
ciencias van por un lado y las artes van por otro, asimismo las humanidades un
poco por otro, y no que todo es parte de una misma amalgama. Poco a poco
empieza a cambiar, pero en México me ha pasado con Fieras familiares,
que en algunas ferias del libro en las que yo asumía que por fin iba a poder ir
como un invitado a hablar de mi libro y no del libro de alguien más… por ejemplo en la Feria del Libro de
Oaxaca: “no, no, esta es una feria literaria”, como si la literatura fuera solo novela de ficción. Vaya, como si desde
el registro periodístico o filosófico no se pudiera generar buena literatura.
Yo
entré en contacto con el concepto liternatura gracias al libro de Fieras familiares. Cuando salió en España, era mi
primer libro fuera del país. Y en la
editorial me preguntaron “¿qué autor de este lado del mar se te
ocurre que escribe de este tipo de cosas, para que te haga un blurb?” Yo
tenía identificado a Gabi Martínez, de quien había
leído unos libros antes, entonces lines di su nombre,
lo buscaron y él no solo escribió un blurb muy
bonito, también me hizo
un comentario muy amable y generoso; y además me buscó porque resulta que allá
también nadie hace liternatura.
Entonces de pronto te encuentras con otro loco que tiene una misma afición a la
tuya. Fue curioso. Cuando Gabi y yo tuvimos la primera llamada, me dijo
que a lo mejor lo que yo escribía era parte de la corriente de la liternatura. A mí
esto me cayó muy bien porque antes yo había aplicado a varias becas sin saber
muy bien cómo hacerlo o en qué categoría hacerlo. Por eso digo que hay mucha
gente que escribe en esa corriente literaria, pero no ha sabido cómo expresarlo
ni cómo vincularse con sus colegas.
Ya
nada más para no dejar de hablar de la narrativaleza, esta nace de la fusión evidente de narrar
la naturaleza. Yo ahora consumo más podcasts que libros. Tristemente lo
debo confesar. Y esto es porque lo puedo hacer como una actividad paralela a ir
en bici, o a cocinar –puede ser peligroso leer mientras uno cocina–. Ahí
hay un territorio muy afín a la literatura, particularmente en ciertos tipos de
podcasts que son ensayos sonoros. Por eso es necesario encontrarles una
categoría dentro de la literatura. O sea,
¿por qué pensar que la literatura es algo purísimo o un alto arte? La narrativa tiene muchas vertientes
y se manifiesta en diversos formatos. Entonces, para no solo casarme con el
término de liternatura,
que viene del otro lado del mar, de un país chiquito en el que hay un tercio de
los hablantes de español, pues decidí hacer énfasis en la narrativaleza y me gustó mucho. Ya luego me gustó más porque
se puede incluir a los documentales, a los trabajos
sonoros. Hay obras de teatro, algunas poquitas, pero las hay, que indagan en
esta misma posición naturalista. También creo se puede incluir al registro
gráfico o artístico.
LM: Me das pie a la siguiente
cuestión: si bien tu formación es en biología, cómo te acercaste a la
literatura, cuál fue tu formación literaria; háblanos de los libros o personas
que jugaron un papel determinante en esa historia…
ACH: La verdad yo empecé a escribir, o a
pensar en escribir, de una manera más seria como a los veintisiete años, no sé
si fue tarde o no. Empecé escribiendo mails en mis viajes, fíjate. Bueno, pues
ni modo, el privilegio da ciertas cosas buenas y otras no, y una buena fue que pude
hacer muchos viajes de joven, y varios de ellos solo. Entonces,
cuando me iba solo en estos viajes, todavía no había celulares. Tampoco era el
medievo, pero hace dos décadas no había celulares o no eran como los de ahora, por
lo que para comunicarme usaba el correo. Iba a un café internet y pagaba por
hora.
Recuerdo
muy bien que en un viaje que hice a Irán, estuve ahí solo un mes, y pues era un
momento en que Irán tenía, como siempre, mala publicidad, por lo que obviamente
mi mamá estaba agarrada de una lámpara y me exigía escribir por lo menos una
vez a la semana. Entonces, como me costaba mucho descifrar el pinche teclado en
letras persas, y más sin Google, me tardaba un montón en escribir un correo. Así
que empecé a mandarle un solo correo a todo mundo, o sea, empecé a hacer una
cadena de correos. Hacía una especie de crónica, y eso rápidamente
pasó de ser una obligación a ser lo que yo más esperaba hacer en la semana: mandar
mi mail. Lo empezaba a preparar y a escribir en un cuaderno, y comencé a pensar
en la escritura y en lo que les iba a contar. Ya pensaba en cosas como: ¿cómo
voy a describir este templo? Luego tuve
gratificación y una buena dosis de dopamina cuando algunas personas de esta
cadena de correos me comentaban que estaban buenos los textos, fue cuando me
dije: Ah, caray, esto, además de que lo estoy disfrutando, tiene cierta
réplica, cierta repercusión.
En
la familia de mi mamá hay varios escritores y escritoras profesionales, los
cuales, cuando yo dije que quería escribir, me dijeron que no fuera pendejo,
que no dejara la ciencia, que no abandonara la investigación. Porque yo
renuncié a un doctorado, o sea, empecé un doctorado en biología o lo iba a
empezar en Inglaterra, y llegado el momento dije: no, no quiero estar otros
pinches cinco años en la academia o en la biología académica, yo lo que quiero
es escribir. Y me acuerdo de que mi tío Hugo me dijo: “No seas pendejo, tú ya
tienes algo adelantado. Vivir de escribir es imposible. Es como darte un
balazo en el pie y querer correr un maratón”.
LM: ¿Consideras que esta corriente literaria tiene alguna función
social? ¿Crees que con la liternatura se incide en la conciencia ecológica de estos
días de emergencia?
ACH: Creo que es capciosa
la pregunta, porque sí creo que puede haber una responsabilidad hoy en día o,
más que una responsabilidad, hay una oportunidad en este tipo de narrativa; una
oportunidad de cambiar un poco la dirección de este barco del progreso, del
supuesto progreso en el que navegamos, y replantearnos muchas cuestiones sobre
nuestra propia especie, sobre el lugar que ocupamos en el planeta. Sobre el derecho
o no derecho que tenemos de explotar al resto de seres vivos.
Creo que
hay una… no quiero decir una responsabilidad, porque tampoco es responsabilidad
de los escritores cambiar el paradigma. La liternatura es una buena
herramienta para contagiar, para sensibilizar. A lo mejor para persuadir a
otros seres humanos que no piensan de manera afín de que, pues sí, los cara de niños no solo son completamente inofensivos,
sino que son un organismo complejo, con una vida sintiente. Hoy en día todavía
sorprende decir, aunque no debería, que todas las vidas tienen el mismo derecho
a existir.
Con la
lectura se te va haciendo un paisaje narrativo interior más complejo, y
mientras más complejo es el paisaje narrativo interior, más crítico y más
posibilidades de pensamiento complejo puedes tener. Menciono todo esto para
decir que creo que la narrativaleza
y la liternatura
son el abono de cierto tipo de paisaje interior. Difícilmente puedes valorar lo
que no conoces. O sea, a lo mejor es una frase trillada, pero si no lo puedes
valorar, pues mucho menos lo puedes pretender conservar.
Un buen
ejemplo son las arañas. Todavía la mayoría de la gente mata arañas a diestra y
siniestra. Y 99.99% de las arañas son completamente inofensivas. Este tipo de
preconcepción se quita si lees un buen libro sobre arañas; te cambia y dices,
ah, no, chirreones, esto es otra cosa.
LM: Hablas sobre ser un lector crítico de la realidad. ¿Qué
puedes decirnos del manejo del problema medioambiental en México?, ¿qué
perspectiva te parece la más realista a futuro?
ACH: La verdad es lamentable. Hay muchísima simulación. En
eso México no es excepción, se trata de una situación mundial. Las cumbres, las
COPs sobre el cambio climático, nada más son juntas entre
gente de todo el mundo que además llegan en avión. La propia cumbre climática
tiene un peso ambiental brutal. Bueno, la gente se junta ahí a decir palabras
huecas, hacer compromisos mientras la temperatura sigue elevándose y entonces
lo único que hacen es estirar los límites de la emergencia. Ahora hay que
evitar que el planeta se caliente dos grados, luego en tres años se van a
juntar para decir: bueno, hay que evitar llegar a tres, ¿no?
En México este gobierno en turno se jacta de haber sido
el que más áreas naturales ha decretado: un parque natural por aquí, otro por
allá, y al final resultan en extensas áreas de terreno que nadie cuida. Al mismo
tiempo, han reducido a la Conanp [Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas]. Cada vez hay menos gente que esté ahí abogando
porque se respeten las leyes ambientales y que esté observando.
Y no sé, ahora se promete mucho con la elección de
Claudia Sheinbaum como presidenta, porque según ella
piensa en el ambiente. Y ves lo que ha hecho Claudia en su vida como política
profesional… lo poquito que hizo a favor del cuidado ambiental. Lo que ella
vende como algo ambientalista fue cambiar las estufas de leña por estufas de
gas en una región del país, lo cual no está mal, está bien, pero eso no te hace
ambientalista.
Pero hay esfuerzos individuales y hay esfuerzos de
ciertos colectivos y de ciertas instituciones que son muy loables. Por ejemplo,
tenemos cóndores en California porque hay dos personas que han hecho ese
programa y viven allá arriba de San Pedro Mártir. Vivieron siete años en casas
de campaña, imagínate, restableciendo al cóndor de California. Otro caso es el
del lobo mexicano: hay 30 lobos en vida silvestre, básicamente por la labor de dos
o tres personas. Cuando conoces estos esfuerzos, te das cuenta de la tremenda estupidez
de no hacerlo a nivel gubernamental. Si hubiese un poco más de voluntad de gobierno,
un poco más de fondos, obviamente, y siempre se trabajara
con las comunidades… No puedes hacer conservación si no trabajas con la comunidad:
tanto los científicos como el gobierno, tienen que trabajar con las personas
locales de forma comunitaria.
Nos tenemos que volver a decir quiénes somos para
quitarnos de ese pedestal en el que nos pusimos; nos creemos hijos de dioses
que no existen, que son fantasías. Nos creemos la criatura prodigiosa de la
evolución, el organismo consentido del universo. Así se sienten la mayoría de las
personas y ni siquiera se dan cuenta de ello. Entonces creo que ahí está esta
oportunidad de cambiar esa narrativa.
LM: Retomando la idea de
comunidad: ¿quiénes escriben junto contigo liternatura, con quiénes compartes
afinidad en torno a esta corriente literaria? ¿Qué comunidad de escritores
recomendarías?
ACH: A mí me interesa
mucho la contemporaneidad, entiendo que los cánones son importantes, pero
también es muy importante ver qué se está produciendo ahora, entonces mi
primera recomendación sería leer a Jorge Comensal, sin duda alguna.
Hay un
cuate que se llama Francisco Cubas, que tiene una página que se llama Nube de
monte; es increíble lo que él está haciendo. Te recomiendo sus narraciones
de las cuencas del Grijalva y del Usumacinta. Hay que generar y promover las
narrativas de naturaleza local. O sea, está chido saber que los salmones hacen
su migración hacia tal sitio…, pero realmente los organismos que más nos deben
importar conocer son aquellos con los que coexistimos. Y aquí en México hay un
chingo. Es bien importante empujar la producción literaria local y del sur
global, con todo y que en Latinoamérica dicen que los mexicanos somos del norte
global.
Además de
estos dos, te recomiendo mucho a Isabel Zapata.
Por otro
lado, hay un cuate que está más en la divulgación, pero que escribe cosas
interesantes, que se llama Agustín Ávila Casanueva. Mónica Nepote, sin lugar a
dudas. Y Nadia Escalante, quien es poeta. Francisco Serratos tiene un libro que
se llama El capitaloceno. Una historia radical de
la crisis climática; está increíble. Y ahora tendrá uno de utopías
ecológicas, de ecoutopías. Balam Rodrigo es muy chido
también, el escribe sobre todo poesía. Otra chava chida es Maia
Miret, ella también está más en la divulgación, pero
es buena y están ahora editándola, ¿cómo ves? Me parece un buen panorama.
Te
recomiendo a María del Carmen Tostado Gutiérrez, ella tiene un libro que se
llama El álbum de las plantas prohibidas; buenísimo, la verdad.
Hay que
jalar más gente que esté activamente en ciencia a que escriba de una manera más
literaria. Por ejemplo, hay un cuate que se llama Luis Zambrano, que es quien
hace todo lo del ajolote acá en Xochimilco, él escribe en Nexos; sé que
escribe en varios lados. Él es un buen ejemplo de esto, un académico en activo
que escribe chingón.
LM: Hablaste de los esfuerzos individuales; desde la
trinchera particular, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Qué ámbitos exploras
ahora?
ACH: Mi siguiente libro es sobre
parásitos, se trata de la historia de mi abuela, quien era esquizofrénica. Una
posible explicación a la esquizofrenia de mi abuela tiene que ver con un
parásito. Es un libro muy raro; la mitad del libro son ensayos sobre parásitos
y un poco una reflexión de cómo los parásitos son realmente quienes controlan
el mundo. Finalmente, son quienes esculpen el panorama biótico, y qué tanto de las poblaciones de
todos los seres vivos depende de sus parásitos y de sus patógenos. Piensa que
la mitad de todos los seres humanos que han existido, se afirma, han muerto por
malaria.
Esto
me permite romper la barrera de la naturaleza con nosotros, porque finalmente
somos naturaleza, o sea, nos habitan un montón de seres. Nos guste o no, somos
ecosistemas. No somos individuos, sino holobiontes.